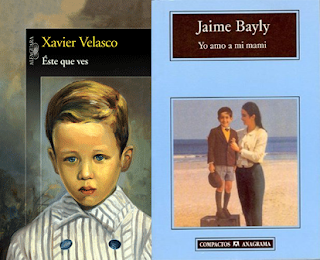Había una vez un escritor y un pintor. Españoles ambos por supuesto: andaluz y gitano el escritor, el pintor simplemente catalán. Sin embargo se conocen en Madrid, muy lejos de casa, en una Residencia para Estudiantes. Unía sus vidas (sí, incluso desde mucho antes de que vinieran al mundo a conocerse) un fino hilo llamado Surrealismo, que como todas las cosas, nunca fue completamente real. Ese hilo carísimo y etéreo fue quien abrió la puerta de la habitación de F. en el mismo momento en que S. subía por las escaleras con una maleta a cuestas. Se miraron. F., dueño de una lírica inalcanzable, vio la piel tersa y clarísima, nívea, de S., el dueño de unos ojos sin límites.
Los artistas más talentosos, las más grandes mentes de una generación específica, están destinados a cruzarse. Como si el mundo fuera un cuarto muy pequeño lleno de libros, donde es imposible no chocar con el otro. Hablaron. Hablaron mucho. Pasaron días sin mirarse. Así era su contacto: suave, lento, lleno de las pausas en staccato en las cuales se cambia de página (momento atiborrado de vacíos, mundo atiborrado de vacíos). S. y F. pasaban uno al lado de otro en los pasillos: nadie lo notaba (miraban al piso, las manos en los bolsillos), ni lo percibían (los ojos en un libro, una manzana entre los dedos). F. y S. pasaban noches enteras (la luna gigantesca pintaba la ventana abierta de par en par), sí, horas y noches y eternidades hablando de arte, de ideas de arte, de futuras grandes obras, del mundo jodido que un buen verso puede destruir, del mundo jodido que el matiz sublime de un color en retirada puede hacer cambiar. Se les iban los minutos (los segundos, ah, los segundos, la procesión de segundos, corrían tan lento) en mirarse (media luz, luz de velas; calor de fuego y viento frío), en mirarse sin atinar palabra.
Eran jóvenes. Parecía que el tiempo no avanzaba, que el sol de Madrid se quedaría por siempre en lo alto, inamovible. Cadaqués parece ahora un buen sueño, decía S., un cuadro, de técnica impresionista, de los primeros que hizo. Cadaqués había quedado reducido a la sensación de los colores diluyéndose. Cadaqués era sólo el puerto de Cadaqués de noche, la vista de puerto Dogué, la vista de Cadaqués desde playa Poal, Portlligat. Cadaqués, su Cadaqués lejano. Cataluña ya no era su mundo íntimo, ni siquiera llegó a serlo Madrid o esa Residencia, el cosmos se reducía ahora al cuarto de F. en las noches.
En los días que siguieron a veces no se conocían, a veces solamente se saludaban como conocidos ajenos, a veces sólo se daban silencio indiferente. Pero hablaron. Aunque no se conocieron a la hora del desayuno en la mañana, se hablaron en esa oscuridad donde tronaban los grillos de fondo, encendidos. Hablaron: cada uno se dibujó con palabras en la mente del otro (las fotografías que toma la memoria, el registro de las caras y cuerpos de los demás, se perdieron, perdiendo importancia, consumiéndose).
Aunque todos saben bien que cuando nace el deseo del alma, estalla también el del cuerpo (por eso S. deseó la anatomía torpe, hosca y desconocida de F., y por eso F. sudó tratando de encontrar las fotos de su memoria de la piel blanca y tersa de S., la piel que no recordaba pero que se moría por tocar). Así, llegado el momento, ocurrió lo que no se puede evitar para siempre. Una noche (sin estrellas, con estrellas; con faroles en la calle, sin faroles en la acera), mientras jugaban a no reír por las caras y poses del otro (S. con una corbata amarrada en la frente, F. con una sábana por capa), se acercaron y pusieron sus labios juntos. Y así, enlazadas como los besos que se sucedían, una pincelada fue dando paso a la otra (párpados cerrados, sonrisas propias en la boca ajena, incendio de velas junto a la piel sudorosa). Esgrima, en un verso suyo el poeta diría que aquello era esgrima. Esgrima: juego de espadas chocando entre sí. Duelos a muerte contra uno mismo, buscando salvar al otro (sonrisas silenciosas, gemidos suaves, hilillos de saliva que escurren por la comisura de la boca para caer en algún punto de entre las montañas de la cama de mundo extendido, los cabellos revueltos). Constante (únicamente cuando el calor derretía sus fuerzas de sana oposición al placer, evitando las noches de luna llena y de viento helado), sí, se revolvieron entre las sábanas con regularidad de reloj descompuesto, se aferraron el uno al otro con la manía puntual del sol para escapar del crepúsculo. Fueron duelos contra el cuerpo y la cordura, tal vez, dirían después.
Para evitar caer en la monotonía, decidieron hacer un viaje hacia algún lugar muy lejos y muy solo. Lo decidieron sin consultar las rutas de los ferrocarriles, asintiendo. Ir, primero, a Cadaqués, para luego precipitarse al fin del mundo de Andalucía, la tierra natal y mágica del escritor.
Salieron cuando era menos conveniente y llegaron a su destino luego de muchas horas. La playa, la bahía de una Cadaqués que S. veía igual que toda la vida, el mar que F. ya conocía por haberlo visto en muchas pinturas (y fue por eso, por miedo a lo ya conocido, que se echaron sobre las piedras contra las cuales chocaban las olas, se quitaron la ropa, bebieron agua salada, F. untó arena en la cara hermosa de S.). El sol, esa vez, jamás se quitó su vestido de nubes. Nadaron, como antes hablaban: de noche, dejando que fuera la luna y no el agua la que mojara sus cuerpos desnudos; de madrugada, limpios y descansados en la claridad de no haber dormido nada en la víspera; también de día navegaron las aguas, para luego dormir.
Esto, lo que sigue, no lo sabe nadie: una señora muy vieja, que andaba por los lindes del pueblo con un cesto de frutas bajo el brazo, los vio una vez. A la anciana se le quemaron los ojos al instante, por no poder soportar las imágenes del éxtasis. Dos adolescentes puestos en la lejanía por una mano diestra y un óleo excelente. La impudicia con que esos dos muchachos se quitaban la ropa ligerísima para andar sin ataduras en el mundo de ellos. El goce con que se devoraban (comer el miembro del otro, sorber el rumor que se les escapa por los poros, poseer, dominar, dejarse poseer, sentir en las entrañas una palabra no dicha, tener en la mente algo prohibido). Y no hay poder humano que soporte la visión de la total libertad (y por eso un pincel invisible cegó a la vieja, para que no hablara de lo que no sabía, para que no contara cuentos imposibles de realidades palpables y macizas como catedrales). En Cadaqués aún hoy (mucho tiempo después) flotan las cenizas de los ojos de aquella mujer, y son esas cenicitas las que dibujaron una película que alguien vería, son ellas las que no escribieron esta historia.
F., S., por un momento, nada más.
Los finales están hechos para escapar de las repeticiones (que no tienen nada que ver con la constancia). Llega el fin. Un final con coda para decirles que es hora de partir de nueva cuenta. Adiós, Cadaqués. Adiós, Cataluña. Adiós, agua hirviente, paisaje de ligeras poesías. Suben al tren, se deslizan por miles de kilómetros hasta un sur que está casi en la última estación de la realidad. Se ahogan en el aire bochornoso de los viajes largos. Se duermen (todos los pasajeros duermen también en el vagón) antes de la estación, medio país antes. Esperan por una Andalucía que se va a caballo por el camino contrario.
F. soñó. F. soñó demasiado. Sueña con los campos de su tierra (una manada de ciervos, algunos ríos, un gato montés en un risco, bosques detrás, un bosque laberíntico e inexplorado que se asienta al final de su visión tapando lo que hay más allá). Sueña: romanceros, gacelas, versos libres, sonetos del amor más oscuro, más pútrido, más delicioso. Sueña las cigarras tocando sus violines en una sinfonía al son de una noche. Sueña calles de piedra color arena del desierto. Sueña. Sueña que están otra vez en la Residencia para Estudiantes donde se conocieron, en la segunda planta, en su propia habitación, uno frente al otro, fijos, mirándose. Sueña que está en los ojos de S. Sueña beberse el sudor S., el semen de S., las lágrimas de S., la sangre vertida y derramada de S., la vida en un vino de S. Sueña una muerte olvidable. Sueña que llegarán a casa, que comerán pan recién horneado en el hogar, que tomarán siestas entre los árboles altos. Sueña ver (él, parado frente al horizonte). Sueña que discute con el hombre que duerme a su lado. Sueña que S. se va, que se baja en una parada anterior, que nunca sube al tren con él, que se dejaron desde casi siempre. Sueña que no sabe por qué S. ya no está ahí. Sueña las palabras que le dijo alguna vez, en las noches de Madrid con las ventanas abiertas y los silencios prendidos. Sueña que despierta. Y despierta.
F. abre los ojos (los ojos por supuesto no reflejan nada). Está solo. Tiene años estando solo. De una u otra forma, ha aprendido a estar solo (y por eso, la soledad también ha aprendido a estar con él). Ha vagado mucho tiempo por muchos caminos polvosos, fue de un lado a otro de España, escribió demasiado, trató de acercar su teatro al pueblo. No soñó: durante años enteros, no soñó, hasta este vendaval de memorias. No sabe ya casi nada nuevo de S., lo que le cuentan de él le termina por parecer siempre una novela moderna, alejada de la realidad. A pesar de todo, aún sabe de la piel blanca de S. y sus territorios extendidos, eso no se olvida nunca.
Trata de dormir. Llega a la ciudad y va a casa. Como quien lo hace todos los días. Horas después, ahí lo apresan unos hombres armados y se lo llevan a los bordes del bosque. Armas apuntándolo (F. se mantiene erguido, no dice nada, no mira nada). El año: 1938, cuando se hiela el corazón de todos los que miran su país consumirse (sólo para citar a Machado, un viejo conocido, gran amigo). El corazón helado, el cuerpo helado, F. inmóvil. Suenan las balas. Cae. Aburrido, se deja ir en el vano juego de perder la consciencia.
Sueña que su sangre va pintando el pasto, alimentando las raíces de los árboles, colocando el lienzo listo en el caballete del bosque. Como guiado por una mano superior. Sueña su piel que se vuelve fría. Sueña que un calor insoportable se almacena entre sus ropas, y derrite poco a poco el reloj que llevaba en el bolsillo. Sueña caballos, humanos, seres que se desvanecen como golpeados por un pincelazo de viento. Sueña el bosque al óleo sobre la noche, la noche avanzando en sfumato por el bosque. Sueña la tierra desconocida donde se pudrirá.
Y vuelve a soñar (porque no despertó nunca), con el reloj deshaciéndose como chocolate, abatido por el mismo infierno que los hacía sudar en las días madrileños (hablaron, el uno frente al otro, F. y su deseo suspirando sobre la piel pálida de S., la suave cadencia del deseo en las palabras para siempre).